Llamadas Perdidas - Cuento (Completo)
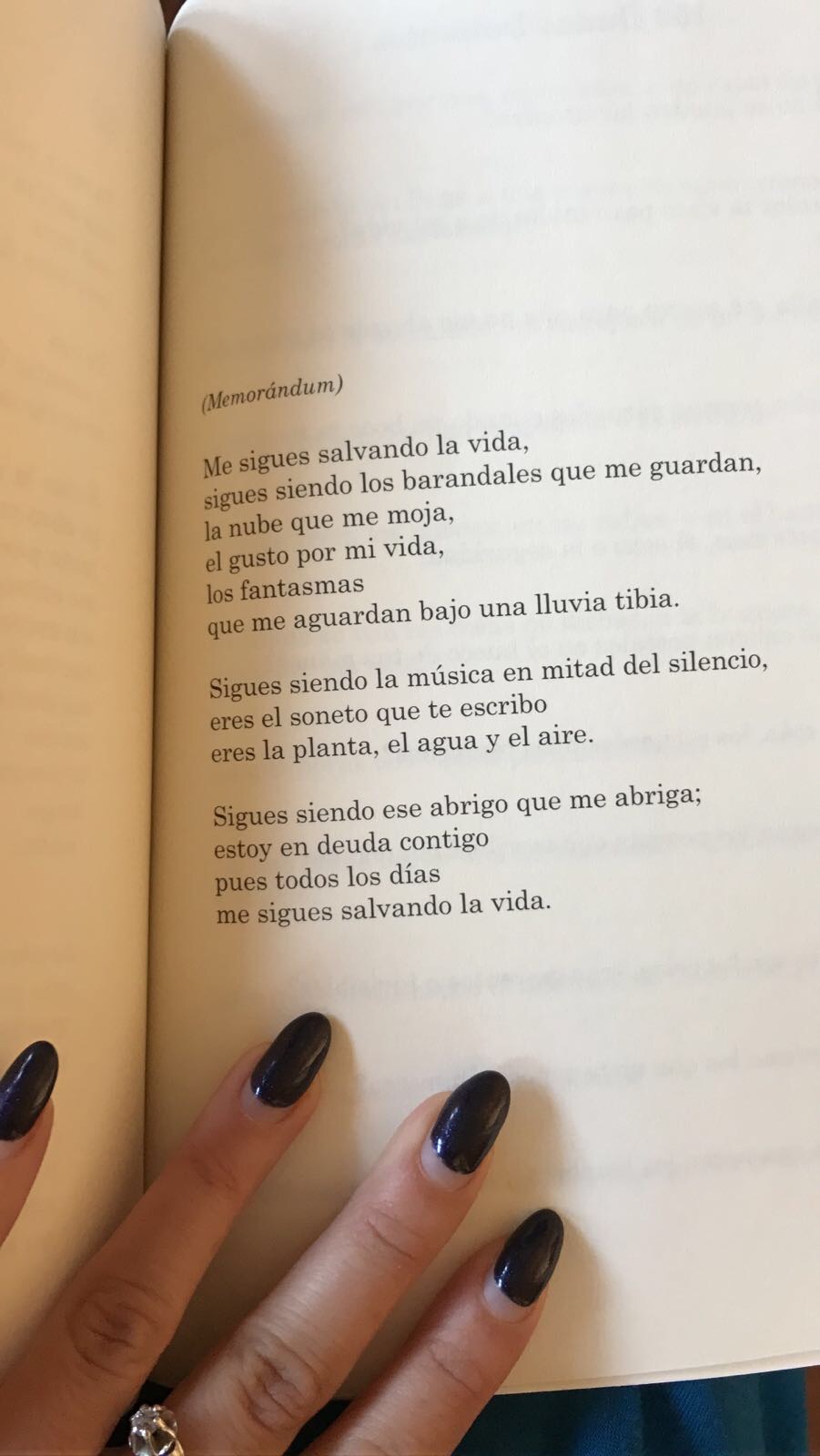
Era apenas mi tercera noche de casado cuando ella me llamó. Eran casi las once de la noche y apenas comenzaba a quedarme dormido, cuando escuché mi celular vibrar intermitentemente sobre el buró que estaba al otro lado de la cama. Cuando lo hube localizado, a tientas estiré el brazo para alcanzarlo sin despertar a Mariana. No tenía el número guardado en mi lista de contactos, aunque después de ver la pantalla reconocí el número de teléfono enseguida y supe que era ella. 'Ana', interrumpí el silencio con mi voz quebrada. Pese a no haberlo marcado en años, nunca olvidé su número. El mismo número con código de área 210 de aquel iPhone blanco que emocionada sacara hacía más de seis años cuando abrimos la cuenta en un AT&T a las fueras de la ciudad de San Antonio, meses antes de que me quitaran la visa y emprendiera los cinco años más difíciles de mi vida. Mismos cinco años que pasaría sin ver a mi madre. Por supuesto que nunca iba yo a saber que aquélla vez que me despedí de ella al cruzar a Reynosa con camino a Monterrey para la cena de navidad, sería la última vez que le daría un beso a mi madre. La frontera nos dividía como si hubiera una cordillera atravesada. Mamá murió una semana antes de la boda, y no pude ir a verla. Ni siquiera viva, hubiera podido quizá ver a su hijo casándose con la mujer que amaba, y que tampoco conoció jamás. Me destapé lentamente haciendo un esfuerzo por no mover demasiado las sábanas de la cama. Mariana siempre tuvo el sueño liviano, pero no se movió ni tantito.
Una vez fuera de la cama, busqué impaciente mis pantalones y mis zapatos para salir a contestar al pasillo, pero el celular dejó de vibrar antes de que terminara de ponerme el pantalón. Inmóvil, aún de pie, me quedé viendo la pantalla, quizá sorprendido o aterrorizado, no sé, pero sí esperando que el celular volviera a vibrar, que me regresara la llamada. Pero no volvió a llamar. Regresé a mis pensamientos ajeno todavía por la sorpresa. Tanta era la urgencia reprimida, que ni si quiera me detuve a pensar un segundo si estaría bien o mal, si haberle contestado hubiera tenido algo de malo. No me detuve a pensar un momento en qué pensaría Mariana si supiera que Ana había llamado. ‘Pero’ - pensaba genuinamente – ‘¿qué tenía de malo?’. Yo le iba a contestar el celular sin culpa alguna, tal como si hubiese sido mi mamá (en paz descanse) o mi hermana quien llamara. Pero no alcancé a contestar. Pensé en regresarle la llamada, pero ¿qué le iba a decir? 'Hola Ana, qué onda, no alcancé a contestarte, discúlpame, estoy en mi luna de miel y estoy exhausto'. Reí para mí, reconociéndome ingenuo. Regresé a la cama y, aún aferrado a la esperanza de escuchar algo que quizá quise escuchar hacía ya mucho tiempo, miré los diez dígitos que componían el número de teléfono por largo rato, disfrutando de la colección de teorías que iba inventándome del porqué de su llamada. 'Ana', repetían mis labios sin hacer ruido. Ana.
¿Se habrá enterado que me casé? ¿Me habría enterado yo si ella se hubiese casado? Impensable, estoy casado, no mames. ¿Dónde estaría ahorita mientras yo vivía mi luna de miel en Banff? ¿Desde dónde me llamas? ¿Qué andarás haciendo en este momento?
No sé si estaba dormido o quedándome dormido cuando entró la llamada de Ana, pero permanecí al menos dos horas despierto antes de que me venciera el sueño, no sé, quizá más. Bostecé largamente y después besé a Mariana en la cabeza. Hace cuatro días éramos los de siempre. Ahora somos los mismos, pero ya no los de siempre. ¿Qué me separa, entonces, de ser el mismo que he sido con Ana, si ella también es la misma? Mis pensamientos empezaron a explorar terrenos fútiles y mecánicamente, fueron adquiriendo forma y perdiendo sentido. Al reconocer el impacto de la llamada de Ana, caí en cuenta que estaba regalándole el tiempo que yo seguramente, a causa de la desvelada que me di, permanecería dormido la mañana siguiente, mismo que le correspondía a Mariana. Tuvo que ser un error, o una broma – me dije a mí mismo – , o sea, si quisiera felicitarme por la boda, en primera: no me llamaría por teléfono porque hace tres años que no sé nada de ella y su orgullo jamás se lo permitiría. Dos: porque es mi luna de miel y son las once de la noche. Tres: la conozco, ella jamás me llamaría para algo tan irrelevante, dando por hecho que a ella siempre le valí madre. Por supuesto que no, no llamaría durante mi luna de miel a las once de la noche. Miré el celular por última vez. Me di la vuelta acomodándome en la cama, y enredando mis pies en los de Mariana, me fui tapando con el edredón hasta la cabeza sin soltar el celular, mirando de reojo por si acaso volvía a llamar.
Pese a ser mayo, en Banff hacía un frío terrible, al menos para mí que soy un friolento. A Mariana le gustaba taparse toda y enredarse entre mis piernas y recostarse en mi pecho caliente y agitado después de hacer el amor. Siempre me gustó sentir mi corazón palpitándole en la cara como si quisiera salirse de mi pecho, o como si éste llamara al suyo. Pero esa noche sólo besé su cabeza y me entregué a mis pensamientos y al alargado cansancio que prolongaba la duda que me había dejado la llamada de Ana. En un estado inminente de alerta que me llevaba de la duda a una preocupación, y de un pensamiento vago a una concreción determinante, comencé a perder el sueño. Al día siguiente, por fortuna, me levantaría tarde. Al día siguiente jugaba mi Atleti la semifinal de la Champions. Le subí el volumen al celular por si volvía a llamar, y aunque en ese momento no lo sabía, lo sé ahora: no pude dormir porque quería volver a escuchar su voz y saber... (¿Qué querría saber, qué mierda debió importarme?) ¿Qué andarás haciendo ahora?
Con Ana conocí la Torre Eiffel. Nos sacamos una foto que está en guardada en algún cajón en casa de mis padres. Esa foto la podemos volver a sacar cualquier día. Pero nada de lo que vale lo podemos sacar de ningún lado sino de lo que decidimos llevarnos en la memoria. Todos esos tours, y esas prisas que nos citan en ningún lado para regresar a donde mismo, para encontrar quizá lo que ya perdimos, todo ese dinero, ese tiempo de planeación y ahorro, y hoy ese tiempo que le di sigue conmigo. ¿Habría sido distinto si hubiese sido Mariana con la que conociese Paris? ¿Sería distinta aquella foto, o la amaría más o menos? Recuerdo aquél desayuno incluido en el paquete del viaje de graduación, cuando sentados en las mesas del hotel, aún adormilados por los desvelos y las madrugadas, Ana recibió la llamada de su madre para decirle que había llegado la carta que esperaba para entrar al programa de enfermería de la Universidad de Michigan, y que momentos más tarde nos vimos forzados a celebrar sobriamente en medio de un centenar de gente que por no compartir nuestra dicha (digo nuestra porque yo también me puse contento) invadían el espacio que nos correspondía para gritar y hacer un escándalo y romper el protocolo. ¿Cómo no avisarnos la vida, o el destino, como le quieran poner, de que esa sería de las últimas, sino es que la última, celebración que tendríamos Ana y yo? El tour, el desayuno, los suvenires, La Sorbona... lo cambiaría todo por habernos levantado tarde esa mañana sin tener que salir de la cama hasta que se nos hincharan los párpados, nos pegara la luz del sol en la cara, o nos dolieran los huesos de tanto estar acostados. Lo cambiaría todo por que cuando llamara su madre al colgar pudiera haberle arrancado más que un abrazo medio ahogado. Quizá le hubiese arrancado la blusa, la falda, la tanga, le hubiera arrancado con ternura hasta la carne que compone sus labios. Quizá así hubiésemos sido un poco más felices. La posibilidad de hacer el amor hasta tener tanta hambre que ordenáramos pizza parisina; cara, sí, pero qué importa estaríamos juntos. Juntos para comer en la soledad que compartiríamos quizá por vez última, y comer sin protocolo, ni código, ni reservación en ningún restaurante. Poder comer desnudos, abrir una botella de Champagne y empapar las paredes, darnos cuenta que ese momento ya no iba a estar. Y no está. Esa mañana sólo la abracé sobriamente entre un centenar de gente y después nos trepamos al autobús que toman todos los turistas. Ese momento en el cuarto de hotel no está. En cambio, tengo el tour que podré volver a tomar cualquier día de mi vida tomado de la mano de la mujer que en ese momento ame y me ame; la misma foto, quizá hasta el mismo guía. Quizá después de hacer el amor pudimos haber recorrido la ciudad vieja buscando cualquier cafetería abierta en las calles, mismas que caminaríamos sin preguntar direcciones, ni tomar el puto autobús que para alcanzar a subir tuvimos que madrugar y asumir un nuevo día con una hueva espantosa, que estoy seguro hubiera dado todo lo que tenía con tal de volver a meterme a la cama con ella, pues nunca más volveríamos a hacer el amor. Pero no hicimos el amor, no, ese momento no está. En cambio, está el recuerdo de ese autobús que reservamos desde hacía tres meses para ir a comer un restaurante carísimo incluido en el paquete de un viaje de graduación que apenas terminé de pagar hace año y medio. Quizá si nos hubiéramos quedado en el cuarto de hotel, no hubiéramos terminado comiendo pan duro y vino barato en el break que nos dieron durante el tour de La Sorbona. Ojalá hubiéramos podido reconocernos vivos y libres, y en Paris. Irnos a sacar una foto que jamás podremos volver a sacar porque, aunque los lugares sigan allí, las circunstancias cambian, aunque nuestras caras apenas las cambie el tiempo. Otra gente, que no sean otros turistas, los viajeros y turistas están en todos lados. La niña que busca monedas en las faldas de la ciudad quizá ya no esté, ni vaya a estar. Ir a dar a lugares que nunca más podríamos volver a encontrar.
Lo que sí sucede no es distinto: los poemas que leímos en las bancas del parque en Chapultepec, Ana se los llevó para siempre, así, para siempre en su memoria. Esos poemas, y los sentimientos que recorrieron nuestra piel al escucharlos, no los podemos buscar en ningún Google Drive, ni podremos acudir a ningún mapa para hallar el panorama que nos regaló ese día fresco en calles a las que no sabríamos cómo llegar, aunque quisiéramos. La memoria es así de cabrona, como si el tiempo lo acumuláramos en Google Drive, los momentos los cargamos a lomo toda la vida, sobre todo aquellos que somos capaces de reconocer como determinantes, causales, o consecuentes. Pero todo lo que no capturamos ni planeamos, lo espontáneo, lo emergente, lo que no nos costó más que tiempo y valor para decidir hacerlo, eso no me lo puedo quitar de encima, aunque después vengan otros momentos mejores, u otras mujeres a inundar mi cuenca. La llamada de Ana me trajo recuerdos. No sé por qué regresaban de pronto como una ola dichos pensamientos a desordenar mi playa, ni por qué de pronto sentí unas ganas arrebatadas por verla. Pero Ana fue un amor de encuentros, pasajes y eventos, de ojalá, de quizás, de tal vez. Quizá hubo amor por ahí, en algún momento, en algún encuentro o pasaje. Pero, no me atrevería a llamarle empatía jamás. Más bien un enamoramiento, o una historia de amor llena de risas cortas sin herencia para un mañana, concurrida de decepciones, embriagante de maravillas enfermas de decepciones, de promesas que no nos creíamos ni nosotros, entregándonos el tiempo que nos sobraba cuando nos tocaba coincidir. Promesas que no teníamos intenciones de cumplir, y sueños que tenían ganas de despertar. Ella no se atrevía a decirme nada, menos a pedirme cualquier cosa. Ni un beso. No me pedía nada que la hiciera sentir que me necesitaba. Yo por ella sentía lo mismo de siempre, y no me atreví a pedirle que cogiera sus cosas, hiciera sus maletas, mandara todo al carajo y se viniera conmigo a ser feliz, que a la mierda la carrera en Michigan, que yo le ayudaría a cumplir sus sueños. Yo le haría feliz así tuviera que bajar para ella el sol a pedradas, y al final del día estudiar en Estados Unidos era sólo un camino para llegar a la felicidad, fuese en el área profesional o no. Además, yo no podía ir a los Estados Unidos. No tengo visa, sino quizá hubiera sido yo el que la siguiese. Nunca pude hacerle entender que sólo hay una vida, y se es feliz un ratito y al otro no, y punto. Todos la cagamos. Pero estamos vivos. No es que no hubiéramos tenido tiempo, claro que siempre hay tiempo, pero no lo buscábamos para compartirlo entre nosotros. No nos dimos tiempo. No nos lo dimos, o quizá, llegamos a destiempo, y haya sido el mismo tiempo quien nos desfasara las ganas y la efervescencia de la rebeldía que, por haber nacido de una camaradería íntima y casi imposible, nos crecía desde los huesos y se salía de los terrenos de amistad, donde debió quedarse. La rebeldía en el amor suele cambiar más de una vida. Podría apostar que podría cambiar el mundo.
Quizá hubiéramos encontrado el tiempo que nos hizo falta para pedir: ‘ven conmigo’. El coraje para decir: 'quédate conmigo'. Tiempo para comer donde quisiéramos, para escupir la comida porque no nos cabría tanta risa en la boca, y que por aquello nos correrían aquél lugar cuyo nombre no recordaríamos, para ir a parar a otro que tampoco tendríamos puta idea cómo llegar porque seguiríamos cagados de la risa. Todo lo demás no importaba. Estábamos ahí, sin prestarle atención a nada más, entregándonos a la dicha que se alimentaba de nuestro tiempo juntos. Iríamos a terminar a cualquier sitio, pero al fin juntos. Qué difícil asimilar el hecho de que todo pudo ser. Pero no, esa mañana, en cambio, iniciamos el día con flojera contagiosa a las 5:45 para estar en el lobby del hotel a las 6:30 sin muchas ganas de nada, para ir a ver la Torre Eiffel, que juro por mi vida, ya sabía cómo se veía, ya sabía cómo era, ya sabía que no me traería nunca el temblor que me trajo mi primera vez. Ese día también fuimos a La Sorbona con guía, en vez de colarnos como estudiantes y meternos a las clases clandestinamente, por lo que quizá nos joderían y arrestarían, cargos: querer aprender, aunque el reporte dijese invasión o algún verbo pendejo para aseverar el hecho de que queríamos vivir el momento y no verlo a través del dedo pulgar de un guía. Ana y yo fuimos a otros lugares, hermosos claro, pero que, a fin de cuentas, para verlos nuevamente, sólo tengo que abrir Google. En cambio, no es así con los recuerdos de la vez que nos fuimos manejando hasta Guanajuato sin permiso de nuestros padres. Aún éramos muy jóvenes y la cosa estaba fea por eso de los cárteles y la violencia, pero nunca dejamos de vivir, nunca nos ganó el miedo, o la timidez de aventarnos a la vida, sabíamos que no le hacíamos daño a nadie. Quizá si hubiéramos tenido más momentos para abultar en la cajuela, hubiera sido otra historia, y esta mujer a la que amo no estaría aquí, y yo estaría hecho un pendejo pues Mariana me define completo. Ese viaje con sus risas y sus caras y luces y canciones no está ni en Google, ni en ningún archivo ni en ningún lugar al que pueda acudir para recoger las risas y los chistes que nos hizo darnos cuenta de la fugacidad que conlleva concientizar la felicidad.
Todo eso, bueno y malo, me lo llevo en mi mente para toda la vida. Dos veces solamente sentí mi mundo temblar de emoción. La primera, cuando hice el amor con Ana (fue mi primera vez y tenía 18 años), y la segunda, el día en que el Atleti jugó la final de la Champions y Mariana me rodeó con sus brazos por la espalda, apretándome fuerte fuerte con gesto de empático dolor y gesto triste, abrazándome fuerte y trayéndome su presencia con lágrimas en los ojos cuando en el minuto 90+4' de la soñada final del derbi madrileño de la Champions, Sergio Ramos metiera el gol más doloroso de mi vida, extendiendo el juego a tiempos extras, donde nos molerían a palos. Estuvimos a un minuto de la gloria, y así después de acariciar la dicha de decir ‘Atleti campeón de Champions’ y sentirme parte de la emoción mismo que me traía ser hincha del Atleti sin haber ido jamás al Vicente Calderón, se me cayó el mundo entero con ese gol. Pero nada estaba listo para entender lo que Mariana me traería con la magia de ese abrazo tan contundente y tan sincero que ya no sabía si mis ojos lloraban por felicidad y tristeza, o si existía una palabra para eso que sentí. Le decía con mis lágrimas ‘gracias’. Gracias por sentir el dolor que sentía, y por estar ahí cuando cualquier otro me hubiera dado una palmada y me hubiera dicho: 'ánimo'. Mariana me trajo ese día con su abrazo algo, no sé qué, que recorrió mi cuerpo y supe que yo elegiría que el Atleti saliera subcampeón siempre y cuando Mariana tuviera ese abrazo listo para curarme y decirme ‘aquí estoy, y no me voy a ningún lado. Anda y felicita a tu hermano que es del Madrid.’ La justicia de su boca era infinita. Me tomó horas llamar a mi hermano, pero ella insistió, y me enseñó lo que yo jamás habría aprendido de otro modo. Ella tendría consigo, quizá, la vigencia eterna de ese abrazo salvador. No sé, tal vez el abrazo que me dé Mariana el día en que mevtoque ver, por primera vez en la historia, a mi Atleti campeón (espero me alcance vivir suficiente para ello), sea el abrazo más embriagante y más hermoso de todos, y de pensarlo se me enchina la piel. Pero ese día, Mariana me dio un abrazo que validaba ante mí su vigencia indeterminada, su presencia, su permanencia, su compañía. La empatía, que siempre me gustó más que el amor. Ella estaba allí conmigo, y del amor yo no sé una mierda.
¿Qué significa el amor? Si yo amé alguna vez a Ana, el amor no significó nada ese día que era tan importante para mí, aunque para muchos vano y cotidiano, cuando terminé viendo en la pantalla de mi celular, en el estacionamiento de un Cinépolis, y solo como una vaca pastando infinito pasto, la clasificación del Atlético de Madrid a la Champions League. No significó nada porque no la tuve pegada a mi cara viendo en mi celular el partido con una emoción genuina que yo no podría heredar de ningún sentimiento más que de la empatía y de las ganas de sentir lo que siente la otra persona. Empatía por sentir miedo de que la otra persona se sepa sola cuando las cosas salgan mal. El amor no significó nada cuando me gradué de la universidad y no encontré la cara de Ana entre la gente, ni cuando en mi cumpleaños me faltó un abrazo sincero, no abrazos de trámite y de costumbre. El amor, digo desde la pendejez (yo que siempre me quejo de que no sé lo que es el amor), debe de ser ese estado de alerta en el que todo estímulo adquiere otra dimensión, como cuando me preguntan qué me hace feliz, qué hago los domingos, con qué me entretengo cuando estoy solo. No hay empatía cuando me preguntan por mi vida en general, por mis padres o hermanos, o por mi particular fracaso. Mariana está, quizá, y lo digo sin determinar, pero quizá Ana no quiso estar. Yo soy un idiota pues quizá también muy tarde entendí que el amor está donde está la otra persona, no en nosotros mismos. Claro, visto de este modo, no es tan escandaloso el hecho de asumir y aceptar que el amor no existe. El amor sólo puede coexistir, uno con otro, no mitades, ni partes, ni complementos. Uno con otro. Cuando dos personas saben que la empatía va más allá de saberse jodido si la otra parte está jodida, y de alegrarse el alma si la otra persona siente dicha. A pesar de haber recibido la llamada de Ana, y de que la curiosidad y las ganas de verla y escuchar su voz me comían esa noche por dentro, hoy sé, por Mariana, que el amor es la compañía que se manifiesta y se concede, y se procura. Mariana me enseñó que también el amor se puede pedir, como cuando yo decidía hacer cosas que por vanas ya no recuerdo, o que si fueron importantes, perdí la oportunidad de compartirlas con ella por dedicarme a gente que sé que no me vendrá a ver el año que entra, o que no llamará emocionado para felicitarme o darme un abrazo el día que mi Atleti salga campeón de la Champions. Gente que no llamó cuando murió mi madre.
Mariana y yo habíamos acordado no poner alarmas y no despertamos uno al otro, para que así pudiéramos (o al menos yo), descansar sin interrupciones y disfrutar la semifinal de la Champions. Y lo acordamos así ya que, habitualmente, era Mariana la que me despertaba siempre antes de que me despertara yo solo, y no acudiendo a la seducción de las caricias, ni al teasing, como yo la despertaba cuando me levantaba primero que ella (caso raro). No, ella más bien me despertaba con esos gritos que les arrancan a las mujeres las cucarachas, sus exageradas y prolongadas gárgaras de Listerine después de lavarse los dientes, con el ruido horrendo de la secadora de pelo, o con sus quejas casi violentas para reclamarle 39 pesos a la Comisión Federal de Electricidad. Entre cálculos y llamadas a casa de sus padres para que le mandaran por WhatsApp los boletos de no sé qué chingados, o número de confirmación de no sé qué mierda, Mariana buscaba de la forma que buenamente le fuera posible, robarme o quitarme, o pedirme que le diera ese tiempo que yo desperdiciaba dormido; el tiempo que lo banal ocupa cuando el otro no está (como dormir de más, o estar con el celular pegado a la cara mientras hay alguien compartiendo la mesa contigo).
Aunque yo no tengo horario de oficina, casi nunca estoy en casa, no sé si porque tengo un afán por estar solo, o por tener tiempo de sobra para querer compartirlo sólo con Mariana. Claro, antes de la boda aún no vivíamos juntos, no oficialmente. Ansiaba el momento en que por fin pudiéramos llamar a ese lugarcito nuestra casa. Faltaban apenas unos días, lo sabía. Era una felicidad rara, que quizá por anticipada, se volvía eterna mientras duraba la espera. Intuyo que sucede de forma similar con el sufrimiento ante una inminente separación que se prolonga porque uno no sabe cómo decir ‘ya no te amo’, o porque el otro no pudo decir ‘ya no soy feliz’. Se es infeliz desde tiempo atrás, no cuando llega el adiós. Aunque claro, en una separación, siempre una parte tiene más culpa que la otra, eso hay que reconocerlo. Quizá Ana me perdió (aunque yo la amara tanto y estuve siempre a una llamada de volver con ella) por no saber darle urgencia a las cosas que importaban más. No sé, quizá haya sido yo quien la perdiese por no robarle esos momentos y ese tiempo que decidí no pedirle, como lo hace Mariana conmigo cada mañana. A Ana siempre procuré darle todo el tiempo que tuve en mis manos, pero nunca le pedí ese tiempo suyo que pasaba haciendo otras cosas y que tuve el poder de arrebatarle, como lo hace Mariana cuando me levanta por las mañanas. De alguna forma, creo, me daba miedo hacerlo, me daba pena, qué chingados, me mataba de tiempo atrás la duda de saber si ella estaría en mi futuro o no. Ella siempre tenía prisa, siempre había un lugar a dónde ir, una amiga que atender, un lugar a dónde llegar, algún viaje programado, alguna regla que cumplir que conmigo era incorruptible, o algún protocolo que violar para dejarme bien claro que ella no me necesitaba, que ella tenía sí misma lo suficiente para estar sola, y que jamás me necesitaría. Nunca me pidió perdón por nada. Hace tres años que la vi por última vez. Me bajé del barandal en el que estábamos sentados para poder verla a los ojos desde abajo. Me di cuenta que quizá en toda nuestra historia, nunca nos habíamos visto a los ojos así, mirando más allá, sin otro interés que no fuese descubrirnos el reflejo que sólo una mirada puede servir de espejo. No pude decirle 'quédate', incluso después de reconocer que fuese ella quien me enseñó a la mala que lo realmente importante era aquello es importante para alguien más. Sospecho que la empatía es aquello que se le acerca más al amor. Lo sé pues la empatía la conozco, del amor no sé nada. Yo no me encontré en sus ojos, sentía esa inminencia de que tener que separarnos, de que se tenía que ir, de que mañana no estaría, de que tenía algún lugar a dónde ir, algún compromiso que cumplir, la certeza de que ella no me pediría nunca nada, y sin más ni menos, prolongando lo que se me venía amontonando en la garganta, le dije cosas que quizá hubiera querido no decirle. Desclavé mis ojos de los suyos y me marché convencido de que no tenía la mínima puta idea de lo que era el amor, ni de por qué pensé que en ella lo había encontrado. No tenía una puta idea de por qué no le lloraría una lágrima a pesar de que el alma se me estuviera desmoronando de tristeza. No entendía que sólo nos había faltado tiempo. El que ella no me dio, y el que yo me quité a mí mismo para dárselo a manos llenas. ¿Qué querrás de mí? ¿Por qué me llamaste, Ana? ¿Para qué? ¿Pensarás aún en mí? ¿A qué estás jugando? ¿Qué se quedó en tus labios que mis oídos no hayan escuchado? Hubo ratos que hoy me duelen y que así no se reconocieron ante mí en el momento, claro, porque siempre hay emergencias que confundimos con urgencias. Cada vez que suena el celular es una emergencia. Sea un saludo o una estela póstuma. Entendí después que sólo Mariana podría ser feliz conmigo, nadie más que ella, que acepta los momentos que le regalo y que me arrebata los que yo desperdicio en cosas vanas. Aquel tiempo que no le daba porque no asimilaba la idea de que quizá, ella no estaría conmigo toda la vida. Por creer que el tiempo siempre pesa lo mismo. No es cierto. Cada decisión que tomamos determina y define todo lo que somos y fuimos, y que eso mismo le da peso al tiempo que ya pasó y no volverá jamás. Yo no me daba cuenta que cada momento era una decisión que yo tomaba. Estar o no estar. Verla a los ojos o no verla a los ojos. Darle una nalgada. Regalarle una flor. Escribirle una canción y dejar de ver las noticias deportivas para ir con ella y sacarla de casa de sus padres para ir a un motel de carretera sólo porque sí. Acercar mi nariz a su piel con olor a madera y lavanda. Dejar de ir a ver al Atleti con mis amigos para verlo con ella, pues a ninguno de mis amigos le importaba más ni menos de lo que debería importarle a Mariana, pero algo en esa empatía me jalaba desde todos lados para reconocer que mis decisiones son aquellas que yo le quito a la casualidad para darle causalidad. Y todos esos hilos me jalaban hacia Mariana.
El tiempo se volvía cada vez más pesado y no conseguía aceptar que los momentos que se hubieron ido, eran tan livianos que mi vida hoy sería quizá más (o menos) hermosa, pero no estaría tan viejo para darme cuenta de ello. Esa noche, al besar su cabeza y pasear mi nariz por su cuello para recoger aquél olor a madera fresca, entendí que sólo con ella podría ser feliz. Aunque no la amase. ¿Qué es eso a fin de cuentas? ¿Quién me avisa cuando me enamoro? ¿Qué señales trae la vida para reconocerlo? ¿Qué pasa si decido ser feliz sin pensar, o sin aceptar que el amor está, o no? Yo estaba ahí, ella estaba ahí. Estábamos para quedarnos, aunque un día quizá nos fuésemos a acabar, como todo lo que empieza algún día. Estábamos en el tiempo y en el espacio, y conjugábamos los sentimientos que nos hacían reír y llorar, y ella me dolía y yo la sentía frágil y la procuraba y cuidaba. Temía que sin mí, ella no se atreviera y que si no era yo, nadie la podría querer así como yo la quería. A contraparte, ¿quién sino ella para validar la salvación del mundo en que habito, sin ella a dónde iría a encerrarme en las noches? ¿Qué puerta sería la que me abriera una mujer que me supiera todo de memoria, y a quien yo la supiera y la deletrease y la tararease y la necesitase y la palpase, aunque lejos, que la viviese aunque permaneciese dormida hasta tarde, y la desease con la carne y el alma, y la quisiese a mi lado aunque no consiguiera nunca amarle? Es que no existe otra mujer.
Tanto a Mariana como a mí nos gustaba quedarnos hasta tarde en la cama, claro, sobre todo cuando hay frío, pero por alguna razón, cuando íbamos de viaje o salíamos de la ciudad a relajarnos, siempre regresábamos más cansados y molidos que lo que estaríamos en cualquier lunes de semana de trabajo ordinaria. Claro, casi todos los viajes programados están llenos de cosas qué hacer y en horarios que lejos están de cualquier tipo de descanso. Nuestra luna de miel no era la excepción, estaba llena de tours, llena de horas a las que llegar, llena de horas de autobús, de entradas y salidas a museos, de desayunos y cenas a horas y deshoras, de reservaciones, de guías y de agendas que nos obligaban a estar siempre donde teníamos que estar por cumplir mientras que en ese momento seguramente existía otro lugar en donde simplemente pudimos haber platicado de lo absurdo que era haber pagado tanto dinero para ir al Lago Louise a las 7:30 de la mañana, cuando seguramente el lago seguiría ahí a las cinco, o seis o siete y mañana y pasado, y el año que entra y en 5 años. La aventura que se escondía en las calles del viejo pueblo en la montaña, donde habría gente que ya jamás vamos a conocer, quizá la perdimos en algún momento del viaje en que algún guía nos apuntaba hacia landmarks de cuya historia todo se sabe y otros se inventan y nada nos importa sino mirar, mirar y mirar.
Por eso, a pesar de querer matarla cada mañana cuando me levantaba por pendejadas, entendí luego que sólo se trataba de su afán por convivir conmigo para que el tiempo en que nos tocara coincidir, se sumara al inventario de momentos que quizá nos fuese a anclar uno al otro si un día llegara el momento de decidir quedarnos o no. De llevarnos con nosotros a donde fuéramos, o no. Sólo dejó de molestarme el día que acepté y entendí que el poco tiempo que tenemos a solas, ella los rescata despertándome, aunque yo me ponga de mal humor. Claro, cuando me levantaba yo primero, lo primero que hacía era buscarla con mis manos y no mis ojos, aunque tuviera la certeza indudable de que allí estaba ella, y que allí estaría. La veía dormir y me gustaba hacerlo, asimilando el inmenso privilegio que tenía de poder ser dueño de su calma y la tranquilidad que le invade mientras duerme. Era rara la vez que yo me levantase primero que ella, pero era sólo entonces y después de haber admirado su paz y haberme empapado de su bendita presencia, que comenzaba a acercar mi nariz a su cuello buscando ese olor que para siempre me traerá su recuerdo, me acerca contento para recorrer su piel desnuda con la punta de mi nariz, mientras que mis dedos recorrían tranquilos, pero determinados, el camino que dibuja el interior de sus muslos hasta llegar a su entrepierna, que siempre se humedecía al contacto con mis dedos, disparando como bala de cañón y de forma automática, esa sonrisa que decía 'me estoy haciendo la dormida, pero síguele', y se ponía boca abajo para que me pusiera a hacerle lo que yo quisiera, y yo sabía que era su manera de demostrarme que conmigo ya no había muros, no cabían más espacios, no existía duda en ella de que si estaba yo, ella podrá permitirse distraerse y soltar cadenas, y derrumbar muros, y bajar todas las defensas. Rendirse toda. Era su manera de decirme 'confío en ti'. Ya no había pudor, ni miedo a la exploración si es que aún quedaba lugar alguno por explorar, y ya no había vergüenza. Conocía la posición y el perímetro de todo su vientre, la extensión de cada estría y posición exacta de cada lunar, incluso aquellos que ni si quiera ella conocía y que por mí sabía que existían. Esa autonomía que cedía cuando se entregaba a mí, me excitaba aún más que cuando ella sin permiso ni aviso ni remordimiento tomaba entre sus manos mi miembro, casi de forma brusca, y me besaba desde la boca hasta que sus labios abrazaban enteramente mi pene. Esa forma de despertarme, cabe mencionar, no me ponía tan de malas. Una vez me despertó para preguntarme si no se me hacía muy frío el departamento, que si era buena idea prender el calentador. Otro día me despertó enérgica para avisarme que saldría con su mamá a desayunar, lo cual ya me había dicho desde el martes. Tan curiosa es Mariana, que un día me despertó para preguntarme si me había venido adentro de ella. Ya estábamos comprometidos, y la condición para no usar condón era no venirme dentro de ella. Me despertó angustiada, que no había podido dormir con la duda pero que no quiso arruinar esa noche en la que al sexo le siguió una plática que sólo dos personas que se sienten conectadas pueden tener. Yo la escuchaba, y ella me interrumpía, y al revés, porque me escuchaba también. No había palabra que nos pudimos haber dicho que sobrara entre nosotros. Y yo la admiraba hablar. Y para no acabar con la magia de aquel momento, no me preguntó ni se dejó preocupar revisándose con los dedos. Quizá muy dentro de ella era sólo miedo aceptar que deseaba quedar embarazada. Me despertó para quitarse la duda, y no pude volver a dormir por la mentira que le eché, pero es que yo tampoco pude restarle magia a aquella noche. ¡Ojalá encuentre un día mi semen su puerto de vida y progreso! Ella quería ser la madre de mis hijos y tiempo después me lo dijo. Tal vez el día que me digan que seré papá vuelva a temblar como temblé el día que me compartió en un abrazo absoluto su empatía entera y su alma descubierta con todo lo que en ella cabía para curarme de aquel gol del Real Madrid que anotara Ramos para perder la final de Champions, la única que me había tocado vivir (la última vez que el Atleti había llegado a una final de Champions fue en la temporada 1973-1974). En ese abrazo me enamoré de la mujer que me pedía mi tiempo y me regalaba el suyo, tanto que quisiera volver atrás para capturar nuevamente en mi mente ese momento. Imagino cómo hubiera sido si el Atleti hubiera salido campeón. Ahora cuando me abrazan sin aviso por atrás, me quedo esperando aquél anticipado y nunca llegado apretujón auténtico, puro y de angustiante aferro, que me hicieron saber cómo era esa felicidad que entonces no reconocí, y entendí que yo nunca estaría solo mientras tuviera a Mariana.
Mariana me había prometido que ese día, a pesar de ser nuestra luna de miel, nos quedaríamos acostados hasta tarde, y que no pondríamos despertador alguno, y que perderíamos cualquier tour y cualquier compromiso. Sólo nos entregaríamos a nosotros, a la pasión compartida por el Atleti de Madrid. Qué importaba - y ahora sí lo sabía - el tour por el centro turístico de Banff, el paseo en Kayak, o perdernos la foto en el mismo lugar pendejo que todos se toman la misma foto en la misma posición bajo el mismo ángulo. El día anterior habíamos ido a todos esos lugares que no dejaban de ser hermosos, pero nos metimos entre el bosque y las piedras y las hierbas, y nos acercamos a los acantilados y a los venados, nos pusimos a caminar con asombro entre maleza y rocas y hierbas venenosas. Caminamos despacio sobre el hielo, y aunque tomados de la mano, sintiendo el miedo que nos recordaba que estábamos vivos. Tenemos en la memoria las hormigas que se treparon sobre nuestra mano cuando paramos a tomar aire en el pino enorme, el que guardará nuestras iniciales talladas en él para toda la vida. Para siempre. Y no hay cita ni tour ni programa ni guía que cuente nuestra historia. Ese es ahora el Lago Louise. Esa es la vida. Nos sacamos una foto que quizá nadie reconocerá, y nos preguntarán ¿dónde es eso? Y me traerá siempre el recuerdo de Mariana a la memoria, no importa donde estemos en el futuro. Una foto que nos haría recordar todo lo que pasó. Y conocimos Banff como cualquier otro viajero, o turista, o caminante. Pero fuimos libres, sin ganas de nada más que de tomar una decisión al segundo siguiente, con la libertad de quien se sabe lejos de lo que le hace daño. Con la paz de quien se sabe amado. Con la persona que amas ahí a un ladito por si la cagamos. Me quedé dormido pensando todo aquello que me trajo la llamada perdida de Ana.
A las ocho con cuarenta y seis minutos, justo cuando Banff empezaba a clarear, mi mano derecha comenzó a vibrar y mis oídos bloquearon el ruido de mi celular, así como el quejido de Mariana que se desperezaba jadeante. Estaba tan entregado al sueño que seguramente debí haberme quedado dormido apenas unas horas atrás, pues entre la vigilia y el sueño, silencié el celular inconscientemente convencido por automatización y costumbre, de que era el despertador habitual de mi día habitual, de mi semana habitual, de mi vida habitual para vivir mi vida habitual en la Ciudad de México. 'Hoy no' me dije. 'Hoy me toca levantarme tarde'. Feliz y con el gesto triunfante de quien se entera o se da cuenta de que puede volver a la cama porque se cancelaron las clases, de que no es día de trabajo, o de que se canceló el compromiso previsto, silencié el celular y lo arrojé no sé a dónde. No sabía, por supuesto, que se trataba de Ana llamando nuevamente. Convencido de que era mi despertador, y gracias al desvelo que me trajo su llamada la noche anterior, perdí nuevamente su llamada. Quizás Ana sólo hubo llamado para decirme atrévete, o cógetela sin miedo. Para decirme no te quedes dormido hasta tan tarde, pero tampoco hagas compromisos que te traigan prisas o te lleven lejos de donde quieres estar. No sé, tal vez algo más que quizá me diría con palabras, pero eso está de más. Ya me había dicho suficiente. Yo volví a dormir.
Desperté poco antes de mediodía, y el silencio que le siguió a mi modorra vocalización invocando el nombre de Mariana, así como ese extraño sentimiento de haberle hecho daño por pedirle que no me despertara temprano, me aterró. Ya concretado, y consciente de que le impedí quitarme los momentos que ella decidía arrebatarme para compartir conmigo la compañía por el tiempo nos tocara elegir estar juntos, me di cuenta de que el tiempo adquiere el peso que le ponemos: yo había elegido desperdiciar esas horas que sólo cabrían en esta semana, en esa luna de miel, y en ese martes. Lo más triste fue entender que esos momentos que no nos damos, y que no nos pedimos, o que no buscamos, no existirán nunca ni en fotos, ni en la nube, y ni siquiera en nosotros mismos ni en la memoria. ¡Qué imbécil soy de entenderlo hasta ahora! Horas, momentos; tiempo que jamás volverán y que por haber decidido dormir, me pesarán toda la vida. ¡Qué bendición tengo de que se me haya aparecido un día como rayo de ablución! Y yo dando vueltas en la cama, eligiendo dormir, así como en el pasado elegí dar mi tiempo y momentos a otras cosas y otras personas que un día se dedicarán a otras cosas y que le darán su tiempo a otras personas. Momentos que no vuelven y que al final del día, sólo es ella la que sin preguntar me los arrebata y sabe que triunfa y yo la amo entera.
Eran las 11:55 am. Faltaban 50 minutos para que iniciara la vuelta de semifinal de la Champions del Atlético de Madrid contra el Bayern München (casi dos años después de aquella final perdida y ese abrazo que no se muere). Pese a ser mayo, yo temblaba y maldecía eso que me bendecía por las noches: el frío que arrimaba al cuerpo de Mariana hasta mi pecho prendido y desnudo.
Cuando desperté, sin buscarla con la mirada, supe que ella no estaba ahí. Me di media vuelta y no la encontré en la cama. Había salido del cuarto ya. Mariana no estaba en la cama, ni en el baño, ni en el balcón. Lo supe por las blusas al revés que dejó amontonadas con la maleta hecha un desastre. Lo supe por la taza del baño que estaba levantada (ella siempre iba al baño primero y levantaba la taza, convencida de que yo no tenía arreglo y que lo hacía adrede para que se mojara las nalgas), y por las cortinas cerradas de lado a lado para que no entrara el sol. Supe que se había ido sin hacer ruido, ¿si no por qué haría cerrado las cortinas? Pero al abrir los ojos concreté que estaba solo por la sobriedad del aterrador silencio que inundaba la habitación etérea ya, con el aún vago pero inconfundible olor a madera y lavanda de su perfume de invierno. Caí en cuenta de que ella se había ido, y yo estaba solo. Era mediodía. Era la semifinal de la Champions, y nada me importaba ver al Atleti si no estaba Mariana. ‘¿Qué voy a hacer si no está ella?’ Gane o pierda, ¿qué va a ser de mi vida si no está ella?’. Yo sabía que le había costado salir sola del cuarto del hotel y vencer sus ganas de despertarme moliéndome a picones y jalones de pelo para que platicara con ella mientras se secara el cabello o mientras revisara su correo en voz alta. Por primera vez, me di cuenta de lo aburridas que serían mis mañanas sin ella. El mal humor y la flojera al menos me las curaba ella minutos más tarde. La soledad que sentí esa mañana la imaginé eterna y salté de brinco a buscarla.
Me apresuré a alistarme para salir a la calle y a cada restaurante, cafetería, tienda de ropa y a cada bar. Abrí las persianas que inundaron de luz el cuarto antes de coger el celular para ver si había llamado, dejado mensaje o en caso contrario, llamarla para ver dónde nos encontraríamos. Cogí mi celular para llamarla. Una llamada perdida: Ana. ¡Puta madre! – grité –. No fue sino hasta más tarde que me acordé del supuesto despertador. La saqué de mi cabeza y llamé a Mariana, pero supe que lo había olvidado al escuchar su celular vibrar en el baño. Siempre lo olvidaba en todos lados. Quería encontrarla para pedirle perdón, para decirle que la amaba, que la quería conmigo, que fuéramos de shopping, que se veía hermosa vestida de blanco, y que me gustaba cuando le hablaba a la gente de mí y su pelo largo largo. Decirle que el Atleti jugaba una semifinal de Champions en 45 minutos y que nada me importaba verlo si no lo veía con Mariana. Bajé al lobby del hotel y pregunté por ella a toda la gente que se cruzó en mi camino. Nadie supo decirme nada. Afuera había un mar de gente. Sería imposible encontrarla. Faltaban veinte minutos para que iniciara la semifinal. Entré a cada comercio, tienda, de recuerdos, dulcería, cafetería, relojería, bar, centro comercial, hotel y establecimiento que encontré. Pasaban los minutos y ella no aparecía. Decidí volver al cuarto de hotel. Quizá ella estaría allí esperándome ya. Apresurado, me redirigí al hotel sabiendo que faltaban apenas cuatro minutos para que empezara el partido. No la iba a hacer. Podía perder la semifinal, pero hasta ese momento me di cuenta que Mariana no es – escalofríos – para siempre, y que tenerla o no a mí lado, sí estaba en mis manos. A Mariana no la podía perder.
Subí las escaleras mientras me desprendía del abrigo y el suéter que me hacían sudar pese a los 2 grados centígrados que se sentían en la montaña. Cuando llegué al cuarto del hotel, abrí la puerta tajantemente escaneando de un solo vistazo el cuarto vacío. Fui al baño, y no la encontré allí. Todo estaba igual, como antes de salir. Miré el reloj. El juego ya había empezado, pero verlo así era como haber perdido la final sin el abrazo de Mariana. Como si el Atleti perdiera para siempre su emoción y pasión. Derrotado, cogí el control del televisor, y con desánimo busqué Fox Sports o ESPN. ¿Qué caso tendría salir a buscarla? Seguramente ella estaría viendo el juego en algún lugar. Se me encendió la mirada al ver la cancha y las jerseys rojos y blancos. Cero a cero. Escuché ruidos en el pasillo, como si hubiera alguien afuera del cuarto. Me inmuté un par de segundos, y nada. Segundos después, la puerta se abrió y apareció el cuerpo de Mariana con bolsas en las manos, sudada y con el gesto de quien se sabe perdido y condenado. Antes de poder decir nada, articuló atropelladamente: “Ya sé qué me quieres matar. En la mañana busqué por todos lados, pero no eché tu camiseta del Atleti. Perdóname. Ya sé que me pediste que no se me olvidara, pero la lavé antes del viaje y como la dejé colgada para que se secara, se me olvidó. Fui hasta Calgary a comprarte una, toma póntela, que es la semifinal. Pero – dijo presurosa mientras extendía la mano para darme el jersey nuevo – ¿Cómo va el Atleti? Venía dándole refresh en mi celular pero no hay señal aquí ¿Quién está jugando mejor? ¡Dime algo, puta madre!
La vi y supe que no había una persona más afortunada que yo. ¿Qué habré hecho en mi otra vida para merecerte, mujer? Le quité las bolsas de las manos y le di un abrazo con antigüedad milenaria que guardaba en mí para aquel momento en que me reconocí suyo enteramente. Traía una bolsa con comida china que nos pusimos a comer sobre la cama mientras emocionados vivíamos la semifinal de la Champions, al fin juntos.
Cuando cayó el gol del Atleti, admiré, ajeno de la emoción que me inundaba por el gol, la forma en que Mariana se ponía de pie de un brinco levantando los brazos y buscando con su mano la mía sin quitar la mirada del televisor, para después gritar de emoción mientras se me echaba encima y me enredaba con piernas y brazos. ¡Qué puta dicha la mía! ¿Qué sería más hermoso que la empatía? No importaba nada ya si el Atleti pasaba o no, ese abrazo estaba ahí en sus brazos con esa vigencia perenne. Mariana me dio ese abrazo con una sonrisa entera y colonizaba mis ganas de echar raíz allí donde ella decidiera un día anclar sus pasos. Fugaz, como la felicidad. ¡Me invade la dicha al escribir estas líneas! El Atleti otra vez en una final de la Champions.
Yo ya no sueño con ese día en que Mariana y sus brazos me envuelvan por la espalda cuando mi Atleti salga, o no, campeón de la Champions. Mi sueño sigue siendo ver al Atleti campeón de Champions, mientras que mi realidad me está sucediendo, igual que a ti, y el tiempo se nos está yendo, se te está yendo. Mis felicidades, y sueños tienen nombre. A Mariana la vivo cada día, aunque a veces no me acuerde de vivirla. Que Dios me permita acordarme en todo momento de vivir esta bendita realidad que me tocó a mí. Que Mariana inunde mi tiempo, que siembre con su amor mi espacio en todos los lugares donde vaya a ir un día. Que no se me olvide jamás ese olor de buena suerte que recoge cuando mi nariz se traza hacia ella. Mariana es mi realidad y la vivo todos los días que despierto a la vida. Estar separados sería peor que una frontera.. La vivo todos los días, ¡la vivo! Es que puta, ¡qué dicha la mía, caray! Tengo la certeza de que por lo menos en mí, no hay nada más parecido al amor que la empatía. ¡La certeza de que la quiero, tanto la quiero, que no importa el día, la quiero y la querré siempre, todavía! Tal como tengo la certeza de que Ana llamó para que reconociera nuestra historia y me salvara así la vida. Era tan claro ahora: Ana llamó para salvarme la vida, aunque hubiesen sido sólo dos llamadas perdidas.
FIN.
A mí me has dejado con ganas de saber cuál es el misterio de la llamada...
Gracias por leerlo, y por el comentario :) en un momento subo el resto, otra vez, gracias!! :)
Hi! I am a robot. I just upvoted you! I found similar content that readers might be interested in:
https://marianomorales.blog/